Reporte GEIAL 2025
Emprendimiento dinámico en América Latina
¿Cómo construir ecosistemas emprendedores de alto desempeño?
Autores
Hugo Kantis
Juan Federico
Resumen ejecutivo
¿Cómo es el desempeño de los ecosistemas?
La dinámica emprendedora (output)
La medición de la dinámica emprendedora total realizada por GEIAL en 27 ecosistemas urbanos de América Latina revela que existe una brecha significativa en su desempeño: mientras unas pocas ciudades lideran, la mayoría muestra amplio margen de mejora. Los resultados destacan a San Pablo (85 puntos), Santiago (71) como líderes regionales, seguidos por Montevideo y Medellín. Entre las ciudades intermedias, Valparaíso encabeza el ranking, alcanzando niveles cercanos a los de algunas ciudades grandes como Cali.
Las ciudades grandes tienden a superar a las intermedias en densidad y aglomeración emprendedora, lo que refleja las ventajas derivadas de la mayor escala urbana. Sin embargo, la relación no es lineal: existen ecosistemas de ambos grupos con desempeños intermedios y relativamente cercanos entre sí.
¿Hay condiciones sistémicas (inputs) para mejorar el desempeño futuro?
El análisis de GEIAL sobre las condiciones sistémicas en 27 ciudades latinoamericanas muestra avances relevantes, pero también persistentes desafíos que condicionan la capacidad de generar y escalar emprendimientos dinámicos.
Las ciudades grandes tienden a ubicarse en niveles medio-altos de condiciones sistémicas, con Córdoba y Querétaro a la cabeza, seguidos por Monterrey, Cali, Santiago, Medellín, San Pablo y Montevideo. Entre las intermedias lidera Manizales y le siguen, en un segundo escalón, Villa María, Rafaela y Concepción. Las brechas entre los ecosistemas que lideran y los que cierran el ranking son notorias: 33% entre extremos en ciudades grandes y 57% en intermedias, lo que refleja desigualdades más pronunciadas en estas últimas.
En general, hay condiciones favorables en la cultura emprendedora, el apoyo institucional y la plataforma de ciencia y tecnología. En contraste, persisten debilidades a trabajar en financiamiento, capital humano emprendedor y formación. Estas carencias limitan la posibilidad de transformar condiciones favorables en mayor dinamismo emprendedor.
En términos de capital humano emprendedor, varios ecosistemas cuentan con una base local sólida (San Pablo, Córdoba, Querétaro, Cali, Manizales, Rafaela y Villa María), aunque la retención de talento sigue siendo un reto, con pocas excepciones (Rafaela).
La cultura emprendedora y los modelos de rol son generalmente favorables, aunque no logran traducirse en actitudes proemprendimiento (actitud ante el éxito/fracaso). El sistema educativo avanza de manera desigual, con mejores resultados en universidades que en niveles medios.
Respecto a las fuentes de oportunidades, destacan ecosistemas que combinan demandas locales con extra locales (San Pablo, Córdoba, Monterrey, Querétaro, Cali, Rafaela y Villa María). Los clústers empresariales, las compañías tecnológicas y las iniciativas de innovación abierta son activos diferenciales como fuentes de oportunidades para los emprendedores, junto con plataformas de CTI, que aún deben articular más los mundos de la investigación con los emprendedores y las empresas.
En cuanto a los factores viabilizadores, suele haber apoyo institucional pero tiende a ser mayor en la fase de creación que en la de escalamiento. La oferta de incubación y mentorías es amplia, pero la internacionalización y las conexiones extra-locales siguen siendo limitadas.
El financiamiento continúa siendo el principal cuello de botella, con predominio de fondos públicos y limitada oferta de inversión privada especializada.
Finalmente, las políticas públicas muestran niveles favorables en algunos ecosistemas chilenos y Montevideo, pero las regulaciones siguen siendo un obstáculo generalizado. En gobernanza, muchos ecosistemas exhiben confianza y colaboración, pero son menos los que han logrado construir una agenda compartida e institucionalizada para el desarrollo del ecosistema; sobresalen Manizales, Concepción y Córdoba.
¿Y si miramos inputs y outputs a la vez?
El análisis de GEIAL permite ampliar la mirada sobre los ecosistemas emprendedores, integrando nuevas ciudades cada año y cruzando las condiciones sistémicas (inputs) con la dinámica emprendedora (output). Esta perspectiva evidencia tanto puntos altos como desafíos relevantes.
El análisis combinado input output permite clasificar a los ecosistemas en cinco grandes grupos, teniendo en cuenta además algunas de sus características salientes:
Grupo 1. Líderes regionales en consolidación: son grandes ciudades como San Pablo, Santiago, Medellín y Montevideo que exhiben niveles favorables en ambos planos (output e inputs) y cuentan con capacidades para seguir avanzando.
Grupo 2. Ecosistemas con potencial por capitalizar, donde las condiciones favorables no se traducen aún en un desempeño equivalente debido a la existencia de cuellos de botella. Con niveles de output intermedio, incluye a ciudades grandes de perfil industrial y/o de servicios intensivos en conocimiento como Córdoba, Querétaro, Monterrey y Cali y también ciudades de tamaño intermedio con producción de manufactura y/o actividad primaria (agropecuaria y/o minería) como Manizales, Concepción y Antofagasta.
Grupo 3. Ecosistemas en transición, incluye niveles de input tendientes a favorables y desempeños por mejorar. Se destacan en este grupo Valparaíso y grandes urbes como Barranquilla, Quito, Lima, Santo Domingo, Tijuana y Guayaquil.
Grupo 4. Ecosistemas en construcción. Incluye dos subgrupos: a) con bases para dar el salto: Villa María, Rafaela, Río Cuarto, La Serena-Coquimbo Loja y Huancayo; y b) con mayor espacio por construir, como Cuenca, Ibarra y Riobamba.
Cambios en las “fotos” 2023 y 2025 de los ecosistemas pioneros de GEIAL
La “foto 2025” luce mejor que la del 2023, pero no en todos los casos. De los 13 ecosistemas analizados, cinco registraron mejoras, destacando Cali, que subió tres niveles en la escala que mide niveles de desarrollo respecto del potencial, y Quito, que escaló dos posiciones. Otros casos con progresos fueron Manizales, La Serena–Coquimbo y Guayaquil, que avanzaron un nivel. El resto se mantuvo estable o con variaciones poco significativas.
Los mayores cambios se observaron en las fuentes de oportunidades, especialmente en la plataforma de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y en el rol de las empresas como generadoras de oportunidades. También hubo mejoras en los apoyos institucionales, aunque más moderadas. En contraste, hubo poca variación en dimensiones como el capital humano emprendedor, la cultura y la formación emprendedora, el capital social y la articulación y gobernanza. Estos factores tienden a mostrar cambios más lentos y requieren estrategias de largo plazo para consolidar avances.
¿Quiénes y cómo están avanzando?
Con base en el análisis del Índice de Progresos del Ecosistema (IPEProdem), construido con evidencias recogidas mediante la consulta a los actores clave de 18 ecosistemas, es posible señalar que la mayoría muestra signos de progreso reciente. Lideran Santiago, Montevideo y Manizales, con valores superiores a 75 en el IPE. También destacan Río Cuarto, Cali, Barranquilla, Monterrey y Quito, todos por encima de 70.
Los emprendedores son la principal fuerza dinamizadora, con nuevos roles (mentores, inversores) y redes de apoyo (“tribus”) que fortalecen la confianza y el reciclaje emprendedor. Las empresas ganan presencia como generadoras de oportunidades y hay avances en políticas de fomento, aunque no en regulaciones, y en la articulación de varios ecosistemas.
Más de la mitad de los ecosistemas amplió su oferta de servicios para emprendedores. Montevideo, Manizales, Barranquilla, Monterrey, Río Cuarto y Concepción son referentes. Además, hay avances en el desarrollo de redes de ángeles y/o la sensibilización de inversores. En algunos casos ya hay resultados, como en Montevideo, Santiago y Cali; otros, como Río Cuarto y Monterrey, aún están en etapas iniciales. Está habiendo progresos en las políticas de emprendimiento, por ejemplo, con el lanzamiento de programas de fomento, con casos destacados en Río Cuarto y Monterrey. También los hay en el desarrollo de la confianza y colaboración, con ejemplos como Río Cuarto, Concepción, Manizales, Valparaíso, Loja, Cali, Quito y Montevideo. Sin embargo, no siempre estos avances se traducen en mejoras sostenidas en la gobernanza y/o la construcción de agendas estratégicas que logren impulsar el desarrollo del ecosistema.
El reporte incluye, además, el análisis de las condiciones existentes para el desarrollo de ciertas iniciativas emprendedoras de especial interés: a) las lideradas por mujeres; b) los emprendimientos de base científico-tecnológicos y c) las basadas en la innovación abierta corporativa. A continuación los principales resultados.
¿Hay condiciones para el emprendimiento femenino?
Las condiciones para los emprendimientos femeninos dinámicos siguen siendo poco favorables, incluso en los ecosistemas líderes, cuyos puntajes llegan a los 60 puntos en el índice GEIAL 2025. Tijuana (55), Medellín (52) y Manizales (50) encabezan el ranking, seguidos por Concepción y Loja (49 y 48).
Del lado positivo, suele haber igualdad de acceso entre hombres y mujeres a la educación superior en la mayoría de los ecosistemas, lo que favorece la adquisición de competencias y redes (destacan Tijuana, Río Cuarto y Lima). Además, la presencia de empresarias inspiradoras es un recurso relevante para motivar a otras mujeres y se observa una adopción creciente de la perspectiva de género en las políticas públicas y las organizaciones de apoyo. Del lado negativo, suelen persistir las desigualdades en el acceso a empleos bien remunerados y posiciones de decisión, lo que limita los ahorros, redes y oportunidades para emprender. La distribución desigual de responsabilidades familiares tiende a restringir el tiempo disponible de las mujeres para iniciar y escalar negocios. En todos los ecosistemas las emprendedoras enfrentan mayores barreras para acceder a la inversión privada y hay trabas en los vínculos con otros empresarios, reflejando persistentes sesgos culturales más estructurales.
En suma, aunque hay avances –sobre todo en educación, visibilización de modelos de rol y adopción de la perspectiva de género en las organizaciones del ecosistema–, las barreras estructurales en acceso a financiamiento, redes y tiempo para emprender siguen siendo críticas. Se requiere fortalecer las políticas, los apoyos específicos y los cambios culturales para liberar el potencial del emprendimiento femenino dinámico.
¿Y para la creación de emprendimientos de base científico-tecnológica (EBCTs)?
La situación es desafiante, con valores medios y bajos. La mayoría de los ecosistemas se mantiene por debajo de 50 puntos, revelando brechas significativas para impulsar EBCTs. Río Cuarto (63) y Concepción (61) encabezan el ranking, con condiciones sensiblemente mejores que el resto, seguidos de Monterrey (53) a la cabeza de un segundo grupo.
Hay algunas buenas noticias en lo que hace a las políticas y programas públicos, que muestran mejoras, sobre todo en ecosistemas chilenos (Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena-Coquimbo) y en San Pablo, así como en Monterrey, Lima y Río Cuarto. A su vez, se observan avances en los apoyos, especialmente en la vinculación entre el mundo de los investigadores y el resto de los actores del ecosistema local y con otros ecosistemas. Destacan Río Cuarto, Barranquilla, Concepción, Valparaíso y Monterrey.
Sin embargo, según el indicador de EBCTs, allí donde existen plataformas de CTI también suele haber barreras puertas adentro de las instituciones del mundo académico-científico, por ejemplo, por la carencia de normas, incentivos y culturas organizacionales que promuevan la transferencia tecnológica y el emprendimiento. Además, salvo en algunos ecosistemas líderes, la oferta de servicios especializados (OTTs, incubadoras, espacios de vinculación) suele ser insuficiente. Puertas afuera de estas instituciones hay obstáculos a nivel de las regulaciones impositivas, laborales y societarias, que desincentivan la creación de EBCTs en casi todos los territorios, con excepción de Monterrey. El financiamiento especializado es escaso, aunque Río Cuarto y Monterrey presentan avances.
Las iniciativas de innovación corporativa con nuevas empresas
Las condiciones para la innovación corporativa son relativamente favorables: alrededor de la mitad de los ecosistemas superan los 60 puntos en el índice GEIAL 2025. Lideran San Pablo y Monterrey (69 puntos), seguidos de Manizales (67) y Concepción (66). Le siguen Lima, Río Cuarto, Santiago, Antofagasta y Barranquilla.
Casi todos los ecosistemas muestran avances recientes en iniciativas de innovación abierta, con protagonismo de grandes urbes y algunas ciudades intermedias (Manizales, Antofagasta). Sin embargo, sólo en algunos casos (San Pablo, Monterrey, Lima, Concepción, Río Cuarto, Antofagasta) se percibe en estas iniciativas un valor agregado claro, debido, al menos en parte, a que muchas iniciativas aún están en etapa temprana.
Para seguir avanzando hace falta invertir esfuerzos para preparar mejor a las empresas, especialmente puertas adentro de las organizaciones y a los emprendedores involucrados. Pero además, hay un desbalance: entre los emprendedores suele haber hay mayor predisposición para colaborar, mientras que entre las grandes empresas persiste la falta de conocimiento y apertura hacia los esquemas de innovación abierta. La presencia de organizaciones interfase que actúen como puente entre corporaciones y startups es todavía limitada, incluso en los ecosistemas líderes.


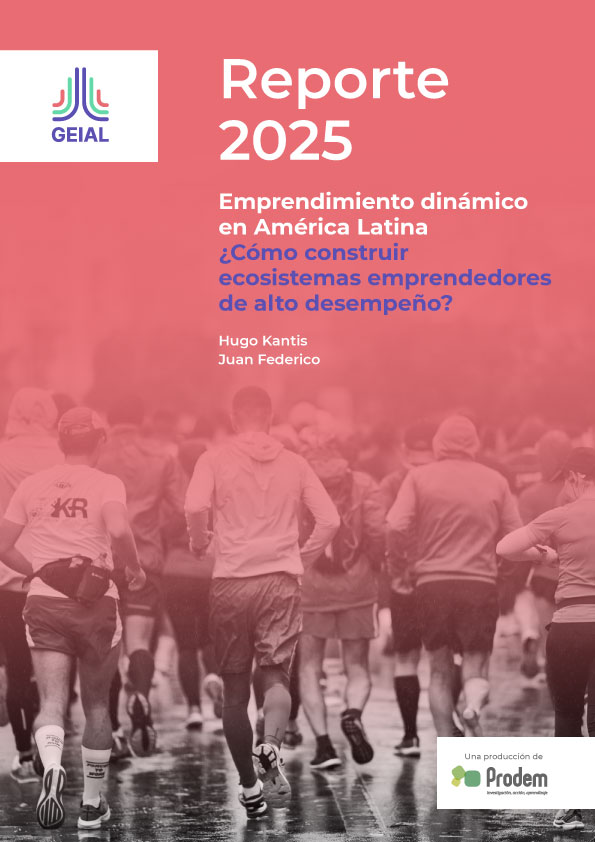
Pingback: GEIAL 2025 revela brechas y ciudades líderes en emprendimiento - viajeemprendedor.com
Pingback: Ecosistema emprendedor: Córdoba capital lidera, Villa María crece y Río Cuarto consolida su avance – Innovar y Emprender Córdoba
Pingback: Ecosistema emprendedor en foco: Capital lidera, Villa María crece y Río Cuarto consolida su avance – Agenda 4P
Pingback: ¿Cómo construir ecosistemas emprendedores de alto desempeño? – Prodem